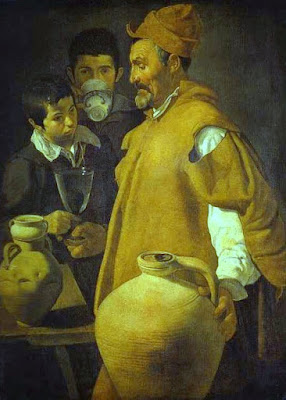Creer en el Arte no es un acto de excesiva fe, ya que podemos verlo, sentirlo e incluso tocarlo en ocasiones. Pero, sin embargo, el Arte, al igual que cualquier metafísica distante, no existirá sin nosotros. El Arte es algo espiritual y físico a la vez, etéreo y terrenal, delimitado e inaccesible. Su origen, sin embargo, fue material antes que espiritual. El filósofo alemán Heidegger hablaría una vez en la ciudad de Atenas con respecto al origen del Arte. Entonces miraría el filósofo una estatua de Atenea, la diosa fundadora de la ciudad helena, y se preguntaría, inspirado: ¿Hacia dónde se dirige la mirada meditabunda de la diosa? Y se contestaría, diciendo: Hacia el monolito fronterizo, hacia el límite. El límite no es sólo contorno y marco, ni solamente aquello en lo que algo termina. Límite expresa aquello mediante lo cual algo se encuentra reunido en lo suyo propio para aparecer desde allí en su plenitud, para hacerse presente. Al meditar el límite, Atenea ya tiene en su mirada aquello hacia donde tiene que mirar previamente el actuar humano, para hacer ahora aparecer lo divisado en la visibilidad de una obra. Sin lo humano no hay Arte, pero, sin límite tampoco. ¿Dónde, entonces, estará en el Arte lo metafísico, lo sublime, lo que lleve a una especie de piedad..., algo que, por ejemplo, provoque la devocionalidad en otras cosas...?
Cuando los antiguos mercaderes florentinos, un gremio poderoso de la Florencia medieval, hubieron alcanzado gran relevancia social, transformaron, a finales del siglo XIV, un antiguo almacén de granos en una renovada y moderna iglesia de la ciudad. Entonces utilizaron algunas de las capillas construidas para dedicarlas a los gremios de los comerciantes y de los artesanos. Fue una iglesia sorprendente e inédita, porque para entonces disponía de una estructura sin el diseño tradicional de un edificio sagrado conocido. Tenía tres plantas y una curiosa fachada gótica, una pared exterior donde unas hornacinas embellecidas con arcos góticos albergaban las estatuas de unos santos florentinos. Tiempo después, en el año 1463, el tribunal jurídico de los gremios de Florencia, La Mercanzia, recibiría en donación una de las hornacinas exteriores que, además, había pertenecido antes al ahora declinante y opositor partido güelfo -un antiguo adversario de los mercaderes florentinos-. El pequeño altar exterior soportaba una estatua de bronce con la efigie de San Luis de Toulouse, realizada por el famoso escultor Donatello en el año 1423. Pero, entonces los mercaderes florentinos decidieron cambiar esa escultura gótica de San Luis por un grupo escultórico nuevo totalmente revolucionario. Decidieron componer entonces una escultura muy simbólica y atrevida con un mensaje especial: la unión de lo sagrado y divino con lo meramente terrenal. Para ello eligieron un tema paradigmático en la metafísica de la fe evangélica: el momento en que el apóstol Tomás toca la herida de Jesús en su famosa actitud de duda. Para elaborar esa difícil composición -una hornacina de fachada no puede albergar en sus limitados contornos dos figuras tan grandes y robustas- llamaron al mejor escultor de Florencia en ese momento, Andrea Verrocchio (1435-1488).
Más de veinte años tardaría Verrocchio en componer el grupo escultórico. Para poder situarlo en la hornacina, tan limitada, debía necesariamente desplazar fuera, en el exterior de la hornacina, una parte de la pierna y del pie del santo escéptico, extrapolando así el Arte antiguo, el gótico, con un rasgo ahora muy moderno, renacentista, y que acabaría triunfando pronto en el Arte europeo occidental. El conjunto escultórico en bronce describía así la duda sagrada del apóstol Tomás. ¿Una duda sagrada? ¿Puede existir duda en lo sagrado...? Los artesanos y mercaderes florentinos eligieron ese tema de la duda porque ellos ofrecían así su diferencia metafísica con respecto a los partidarios del papado -los güelfos-, y simbolizaban con ese conjunto artístico la cualidad que ellos entendían más cercana a sus principios: que la divinidad sagrada y la terrenalidad humana podían convivir en este mundo sin contradecirse. Y el nuevo Arte renacentista vino a ayudarles maravillosamente. Verrocchio -maestro además del gran Leonardo da Vinci- supo hacerlo aunando la mística más elevada con la sensación humana más material o escéptica. Pero, también con la más ferviente y deseosa inspiración artística.
El malogrado filósofo austríaco Otto Weininger (1880-1903) escribiría una vez sobre la duda deseosa, sobre la piedad del Arte y sobre la fuerza humana para poder creer todo lo que se quisiera creer en este mundo: La discriminación y la generalización, la fuerza y el amor, lo material y lo divino, todo sentimiento verdadero y leal del corazón humano, sea triste o alegre, se basa, en último término, en la piedad. No es necesario, como para el genio, que es el hombre más piadoso, referir la fe a una entidad metafísica -la religión puede ser la afirmación de la propia personalidad y, con ella, la afirmación del mundo-, sino que puede extenderse también a un ser empírico -terrenal-, parecer que se consume en él y, sin embargo, sólo es una y la misma fe en un ser, en un valor, en una verdad, en un absoluto o en un dios. La piedad no se halla únicamente en la posesión sino también en la lucha para alcanzarla. No sólo es piadoso el convencido proclamador de un Dios (como Handel o Fechner), también lo es aquel que, entre dudas y errores, va buscándolo sin desfallecer (como el poeta Lenau o como el pintor Durero). No es necesario que la piedad se detenga a considerar eternamente el universo (como Bach), puede también manifestarse como una religiosidad que acompaña a cada una de las cosas simples. No está ligada, tampoco, con la aparición de un fundador: los griegos han sido el pueblo más piadoso del mundo y sólo por eso su cultura ha sido la más elevada de todas las conocidas. Sin embargo, entre ellos no ha existido nunca ningún descollante fundador de religiones...
(Óleo El bautismo de Cristo, 1475, de Andrea Verrocchio y Leonardo Da Vinci, Galería de los Uffizi, Florencia; Hornacina con el grupo escultórico Cristo y santo Tomás, iglesia de San Miguel, Florencia, copia del original ubicado en la tercera planta de la iglesia de San Miguel, Florencia, 1488, Andrea Verrocchio; Fachada exterior de la iglesia de San Miguel, Florencia, donde se aprecia a la izquierda la hornacina con la copia de la escultura de Verrocchio, Florencia; Detalle del grupo escultórico de la hornacina, Florencia; Detalle de la escultura en bronce de Verrocchio, La duda de Santo Tomás -Cristo y Tomás-, 1488, Museo de la iglesia de San Miguel, Florencia.)